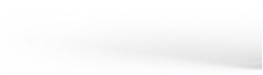CAPÍTULO 1
Santa Clara, Cuba Abril de 1961
Este no es mi hogar.
La cocina de tía Carmen no tiene mi modelo de un Mustang P-51 o el reguero de piezas de un set de Erector. En lugar de una mata de mango a la entrada con un nido de tocororo en sus ramas, hay una multitud de soldados dándose palmadas en la espalda y disparando sus fusiles al cielo nocturno.
Mi primo Manuelito pone de un manotazo otra ficha de dominó en la mesa.
—Doble ocho, tonto —dice con una risotada. Sus dedos regordetes juegan nerviosamente con el resto de las fichas de dominó que están frente a él.
—No me digas estúpido —digo, y entrecierro los ojos.
Mamá camina de un lado a otro detrás de Manuelito y estruja un trapo rojo de cocina entre sus manos. Agarra la cruz en su cuello y la escucho murmurar el padre nuestro.
—Padre nuestro, que estás en los cielos.
Unos gritos agudos afuera de la casa de tía Carmen interrumpen el resto del rezo.
—¿Mamá?
Mi hermano menor, Pepito, hace ademán de levantarse de su silla, pero mamá le pone la mano en el hombro.
—No te preocupes, nene. Todo va a estar bien.
Mamá y tía se miran preocupadas. A lo mejor engañaron a Pepito, pero a mí no me engañan. Los soldados de Fidel derrotaron a un grupo armado de refugiados cubanos exiliados en Estados Unidos y fueron entrenados por el gobierno estadounidense. Los cubanos exiliados intentaron invadir Cuba, pero el ejército de Fidel los derrotó rápidamente. Según lo que papá me dijo, ésta era nuestra última esperanza de librar a nuestra isla del gobierno opresivo de Fidel.
—Sigue jugando, Cumba —dice mamá, y me hace un gesto con la mano.
La vela en la mesa a la que nos sentamos Manuelito y yo tintinea y proyecta sombras alargadas de las fichas de dominó que saltan por todo el florido mantel de plástico.
Intento concentrarme en la ficha que tengo en la mano, pero los gritos afuera aumentan. Niego con la cabeza y pongo en la mesa otra ficha de dominó de un manotazo.
—Tranqué el dominó.
La cintura del pantalón se me encaja en el estómago y me muevo nerviosamente en mi silla plegable. La silla chirría, lo que hace que mamá me eche un vistazo rápido desde la ventana.
Ella seca el mismo pozuelo una y otra vez hasta que el trapo de cocina casi se le deshace en las manos.
Tía Carmen trata de subir la radio, pero mamá baja el volumen abruptamente.
—No quiero escuchar esas tonterías —susurra.
Manuelito me mira desde el otro lado de la mesa. La luz de la vela convierte a sus cejas en gruesos triángulos castaños y sus mejillas regordetas proyectan una sombra sobre su cuello.
—¿Tu papá ya volvió a casa? —dice él en tono burlón, y la luz de la vela le alarga los dientes delanteros hasta convertirlos en colmillos.
Tía Carmen atraviesa la cocina en una niebla de flores azules de algodón. Le da un cocotazo a Manuelito en la parte trasera de la cabeza, lo que le empuja el cuello hacia delante y hace que su pelo castaño se le meta en los ojos.
—Cállate, niño —le sisea.
Que manden a callar a Manuelito ofrece poco consuelo. Él no sabe. Él no tiene idea de que, en este momento, mi papá está en algún de nuestra casa escondiéndose de los soldados de Fidel. Él nos envió a casa de tía Carmen cuando Radio Rebelde transmitió a toda voz la noticia de la inminente invasión yanqui.
—No quiero que ustedes estén aquí si ellos me vienen a buscar —dijo mientras me pasaba la mano por el pelo, con una sonrisa en los labios que no podía ocultar el nerviosismo en sus ojos.
Los soldados de Fidel estaban arrestando a cualquiera que hubiese trabajado para el antiguo presidente Batista. Papá era capitán del ejército. Aunque él sólo era un abogado en la unidad de auditores de guerra, los galones en su uniforme lo hacían lucir importante.
Me agarro con los pies a las patas de la silla plegable para no darle una patada a Manuelito. Es un año menor que yo y se jacta de ser el niño de once años más fastidioso del mundo.
Manuelito baja la cabeza y la acerca a la mesa; sus cejas se vuelven más gruesas y los colmillos le crecen más.
—No va a funcionar, como ya sabes. Fidel siempre gana —susurra.
Suelto mi pie de la silla y le doy una patada en la pantorrilla. Manuelito hace una mueca de dolor. Esa fue por papá.
Tía Carmen sube el volumen de la radio cerca del fregadero y mamá frunce los labios.
—¡Aquí, Radio Rebelde! —grita una voz grave desde la bocina—. ¡Los imperialistas han fracasado, fracasan y fracasarán en derrocar a nuestra gloriosa revolución!
Las noticias de la invasión a Playa Girón llenan la cocina. Fidel ha pronunciado discurso tras discurso en los que provoca a los exiliados cubanos y a sus aliados estadounidenses.
El himno del movimiento 26 de Julio —el gobierno de Fidel— suena a todo volumen en la radio, y mamá la apaga.
Yo suspiro. Manuelito, Pepito y yo intentamos concentrarnos en nuestro juego de dominó. Pero no vale de nada. Se supone que juegues con cuatro personas. Normalmente, papá habría sido el cuarto.
Pepito pone una nueva ficha y abre bien los ojos como platos.
—¡Ay, caramba! ¡La caja de muerto!
Se cubre la boca de un manotazo antes de que mamá lo escuche decir una palabrota. Pepito siempre ha pensado que el doble nueve trae mala suerte porque lo llaman «la caja de muerto». Cuando oigo las pisadas y los gritos afuera, recuerdo que hay peores fuentes de mala suerte que una pequeña ficha blanca.
—Está bien, hermanito. No te preocupes —le digo para tranquilizarlo.
Barro con la mano por encima de las fichas que hemos puesto y borro nuestras meticulosas filas de dominós. Se acabó el juego. Le enseño a Pepito a poner las fichas una frente a la otra para formar una cascada. Él aplaude con sus manos regordetas y comienza a organizar las fichas por sí mismo, mordiéndose la lengua para concentrarse.
Mamá pone un vaso de agua frente a mí, y yo finjo que no noto el temblor en su mano. Un agudo sonido de disparos explota en las afueras, lo que nos hace dar un brinco.
—¿Y ellos qué hacen? —pregunta Pepito.
Mamá suelta un suspiro profundo.
—Celebran, nene.
Pepito arruga la cara.
—Eso a mí no me suena a celebración. No hay ninguna música.
Con el tiempo tendrán música. Claro que tendrán música. Y desfiles. Y discursos. Tantos discursos. Eso es lo que ellos siempre hacen.
Pero las armas siempre vienen primero.
Más sonidos de balacera nos llegan del exterior. Escuchamos un zumbido y luego un golpe seco cuando una bala le da a la pared de concreto de la casa de tía Carmen.
Pepito, Manuelito y yo instintivamente nos agachamos y nos cubrimos la cabeza y mamá grita una palabra por la que ya antes me ha dado un cocotazo por decirla. Afuera estallan las risas junto a los gritos de «¡Patria o muerte!».
Manuelito, Pepito y yo intentamos organizar nuestras fichas de dominó una vez más, pero las manos nos tiemblan mucho. Las fichas se nos caen prematuramente una y otra vez. Manuelito se da por vencido y comienza a comerse las uñas.
Un golpe agudo en la puerta interrumpe nuestro juego y tía Carmen la abre. Un hombre que viste un uniforme verde olivo está parado en el umbral. Su grasienta barba negra brilla a la luz de la vela que viene de la cocina.
—Buenas noches, compañera. Una maravillosa noche para la revolución, ¿no le parece? —dice con una sonrisa burlona mientras mira a tía de arriba abajo.
Ella se cruza los brazos al pecho.
—¿Usted qué quiere?
El soldado arquea una ceja.
—¿Usted oyó que derrotamos a los yanquis?
—Todo el mundo ha oído sus tonterías —tía Carmen chasquea la lengua y mira fijamente al soldado.
Desde la cocina, mamá sisea:
—¡Carmencita! ¡Tranquila!
El soldado empuja a tía Carmen y entra; el fusil que le cuelga del hombro le da un culatazo al marco de la puerta. Se yergue por encima de quienes jugamos dominó en la cocina. Las palmas de las manos me empiezan a sudar y se pegan al mantel de plástico.
—Muchachos, ustedes deberían estar orgullosos. Han sido testigos del poder de la revolución sobre los yanquis. El poder de Cuba sobre los imperialistas —declara con las manos a la cintura.
Tía Carmen pone los ojos en blanco y mamá le da un duro codazo en las costillas.
El soldado se vuelve sobre sus talones y se para a pocos centímetros de mamá.
—Como usted sabe, compañera, la revolución siempre está a la busca de jóvenes para la causa de la libertad.
Mamá agarra fuertemente el trapo de cocina hasta que creo que los nudillos se le van a salir de la piel. Yo estiro el cuello para verle la cara, pero la gruesa culata del fusil del soldado está en el medio. El corazón me palpita en los oídos, lo que hace casi imposible que escuche lo que él dice.
—¿A usted le hace falta algo, compañero? —pregunta mamá, y se aclara la garganta.
Sé que intenta distraer al soldado de su línea de razonamiento. En las últimas semanas han aumentado los rumores de que a los niños de mi edad y mayores los están enviando a la Unión Soviética para entrenar para el ejército. La semana pasada, Ladislao Pérez dejó de venir a la escuela, y Pepito jura que es porque está en un barco rumbo directo a Moscú. Yo tal vez podría pensar que eso no es cierto si no fuera por los hambrientos ojos de los soldados que me estudian cada vez que paso por el cuartel.
El soldado se mesa su negra barba con la mano.
—Un vaso de agua. Es un trabajo arduo esto de celebrar nuestra victoria.
El soldado le hace un guiño a mamá, y el estómago me da un vuelco.
Mamá llena un vaso y se lo entrega tan rápidamente que el agua se derrama en el piso de losas.
Copyright © 2023 by Adrianna Cuevas
Copyright © 2023 by Alexis Romay